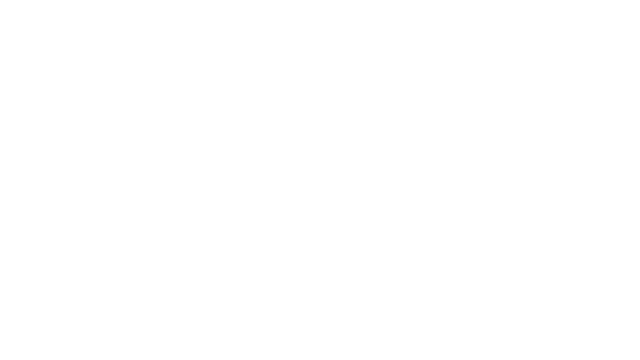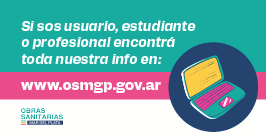En la sesión pública en la cual se clausuró el Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965, Pablo VI decía: “la antigua historia del samaritano que vio al hombre herido por los ladrones en medio del camino y se conmovió en lo más profundo, lo curó, lo llevó hasta el albergue y se hizo cargo de los gastos de su atención, ha sido el ejemplo y la norma según el cual se ha regido la espiritualidad de nuestro Concilio”.
La imagen del samaritano que, para colmo, era un extranjero enemistado ancestralmente con los judíos, es la que mejor define la misión de la Iglesia en todos los tiempos, pero muy en particular, en el que nos toca vivir. Este tiempo, precisamente, ha sido iluminado por las decisiones del gran acontecimiento que ha abierto la Iglesia a un diálogo desinteresado con los hombres, renovando sus estructuras para ponerlas al servicio de los hombres a los cuales y por los cuales ha sido enviada.
¿Cómo podemos relacionar esta imagen con los horrorosos testimonios que estamos viendo, con las violaciones a los derechos humanos que se denuncian y que constituyen, para colmo, los primeros juicios de lesa humanidad y en todo lo cual aparece implicado un sacerdote?
Es, sin duda alguna, una página tristísima de la historia de nuestra iglesia y tanto los creyentes como los que no son, necesitan una palabra. Sería imperdonable de nuestra parte encerrarnos en el silencio y, como dice Jesús, a los fariseos que querían hacer callar a los que los aclamaban al entrar a Jerusalén: “les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras”.
Los creyentes ven en el sacerdote al samaritano que se inclina ante el dolor de los hombres sin medir sacrificios. Decía el mismo Pablo VI: “nunca como ahora la Iglesia siente la necesidad de conocer, acercarse, comprender, penetrar, servir, evangelizar a la sociedad que la rodea y de seguirla, por decir así, de alcanzarla en su rápida y continua evolución” .
Por su parte los no creyentes, aún en los momentos más oscuros de nuestra historia, han valorado la acción de la Iglesia y la han visto como la que puede promover caminos de Justicia, de Paz y de Solidaridad entre los hombres, cualquiera sea su clase, su raza, su religión.
Aquí mismo, cuando en 2003 el nuevo Obispo fue recibido en el Concejo Deliberante, los representantes de todos los partidos políticos lo saludaron con respeto y cordialidad, y llamó la atención que algunos de ellos, pertenecientes a otra religión o aún no creyentes, ofrecieran su colaboración para todo aquello que la Iglesia emprendiese en bien de la comunidad.
No seríamos entonces dignos de ese reconocimiento y de esa confianza si no intentásemos ahora volcar una palabra que brote del dolor, pero sobre todo el amor que debemos brindar sin medida a todos los hombres. Si en muchos momentos hemos elegido el camino del silencio no podemos ahora hacerlo: nuestro silencio puede aparecer como sinónimo de complicidad o de altivez que se niega al diálogo.
Siempre será útil la recomendación que nos hace el libro de Eclesiastés: “hay un tiempo para callar y otro tiempo para hablar”.
1- El repudio a los hechos que se atribuyen al enjuiciado es total y sin limitaciones, ya que en ninguna circunstancia se pueda justificar porque todo hombre es nuestro hermano.
2- También total y sin limitaciones debe ser la aceptación del castigo que la Justicia, de acuerdo con sus normas, aplique al reo así como el derecho de todos los testigos a ser escuchados, como la garantía que se les debe dar para poder expresarse libremente y eximirlos de eventuales peligros.
3- No es válido el atribuir a persecuciones o campaña de desprestigio de la Iglesia; siempre será más evangélico el reconocimiento del mal causado que exige no sólo del culpable, sino de toda la comunidad, la reparación que la misma disciplina sacramental impone para obtener el perdón de los pecados.
4- La reparación, imposible en muchos casos por la magnitud del mal como por el tiempo transcurrido puede, sin embargo, despertar un compromiso comunitario para que cada vez nos hagamos más acérrimos defensores de los derechos humanos de manera que ningún miembro de una comunidad cristiana, cualquiera sea su lugar en ella, pueda ser acusado de haberlos violado.
En fin, todo nos lleva a darnos cuenta de lo terrible que fue el tiempo en que estos hechos ocurrieron; cómo nos debe avergonzar que hayan contado con el apoyo, explícito o silencioso, de los cristianos y lo grande que tiene que ser nuestro arrepentimiento que sólo será creíble si, como la parábola del samaritano, escuchamos la voz de Jesús que nos dice: “Ve y procede tú de la misma manera”.
Presbítero Hugo Segovia
Párroco de San Carlos
Fuente: “El Retrato de Hoy”